
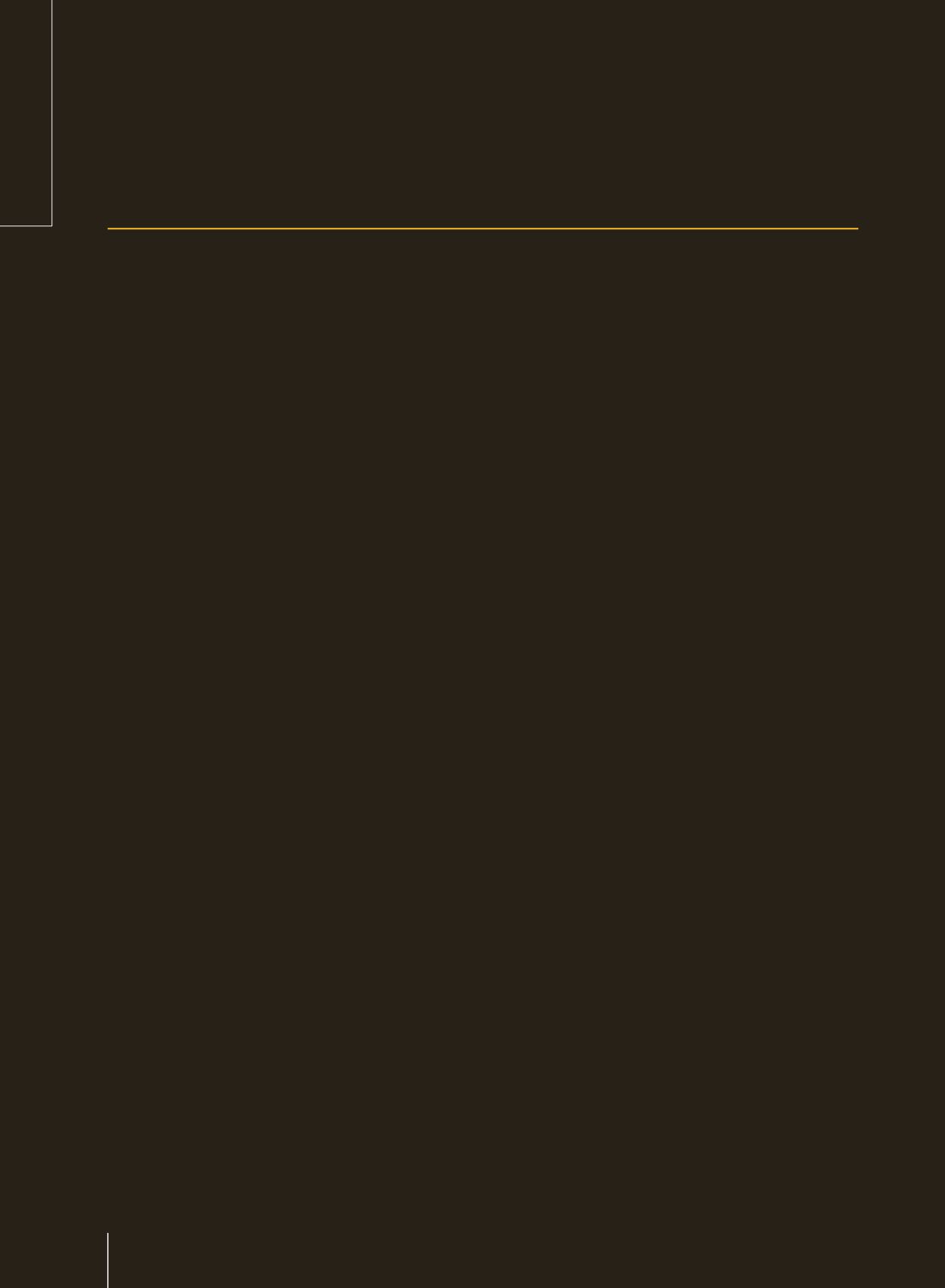
NOTAS CPAU 17
18
ARQUITECTOS SOCIALES
21
Entre 2000 y 2003, mientras cursaba el secundario, participé como
voluntaria en un comedor donde se dictaban clases de apoyo para
chicos entre 3 y 15 años, en la villa 21, Barracas. Así fue mi primer
acercamiento al tema de los asentamientos informales.
Lo primero que noté, a través del entusiasmo de los chicos, sus
ganas de educarse e integrarse, por medio de tareas y juegos
recreativos. Fue una experiencia “novedosa” para mí: cada día al
llegar a la villa, caminábamos tres cuadras desde la avenida hasta
el comedor comunitario, atravesando “peajes” exigidos por alguna
banda en la esquina. Y allí nos obligaban a mostrar nuestra denta-
dura, para así determinar nuestra condición social.
Fue así como, conviviendo 5 horas semanales, percibí las privacio-
nes primarias: el desagüe de la pileta que derivaba directamente
en la calle y a cielo abierto, las precarias conexiones eléctricas
clandestinas, las aún más precarias condiciones de saneamien-
to e higiene básicas. Y también observé por primera vez la casi
inexistencia del espacio público (pasillos angostos, abigarramien-
to) y la consolidación del único espacio urbano, reservado para la
‘canchita de fútbol’.
La falta de todo orden, trazado, infraestructura, pavimentos, vere-
das, alumbrado, equipamiento, etc. Se suma a la precariedad de
las construcciones haciendo la vida en esas condiciones difícil, casi
insostenible. Con esta historia llegué a la Arquitectura.
A mediados de la carrera en la UBA, logré una beca para estudiar
en la universidad federal de Rio de Janeiro (UFRJ). Allí cursé mate-
rias como Arq. Sustentable y Proyecto en Reurbanización de Fave-
las, analizando a fondo la problemática urbanística, socioeconómi-
ca, y todas las características de la mismas, por medio de trabajos
de investigación dentro del Complexo do Alemão, en la favela de
Maré. Recorriendo y reconociendo el lugar, relevamos los accesos,
sus calles, sus comercios, los diferentes aspectos constructivos de
las viviendas, cómo se constituían los grupos familiares (muchos
de ellos con más de tres personas por ambiente) y en muchos
casos generando un pequeño comercio al frente de sus casas.
Estudiamos las relaciones entre los distintos grupos, sus fronteras
dentro de la favela, descubriendo así los puntos críticos y peligro-
sos. En el caso de este asentamiento me sorprendió cómo trabajan
con la basura: tenían una planta precaria para su tratamiento.
La educación está resuelta con grupos de aulas para distintas
edades, dispersas por el lugar. Cuentan con un centro deportivo
(gimnasio, piscina, cancha multipropósito), junto con una plaza.
Los habitantes usan las veredas como lugares de reunión
(todo
pasa en la calle, ayudado por la benignidad del clima), dando lugar
de esta manera a la aparición de mercados informales, a través de
las ventanas, veredas y calles tomadas para la venta de productos
(electrodomésticos, ropa, comida, etc.), y así pude percibir que tie-
nen una importante organización particular propia. Durante mi es-
tadía en Rio, tuve la oportunidad de trabajar en el estudio del Arq.
Jorge Jauregui donde pude abordar con profundidad estos temas.
En trabajos de campo, recorriendo y relevando Cidade de Deus,
Manguinhos, entrevistando a sus habitantes, escuchando sus de-
mandas y entendiendo su organización y funcionamiento. Hoy en
día participo en una Fundación Holandesa llamada “PlaySpace” la
cual se dedica a la creación de nuevos espacios públicos destinados
a lugares de juegos para niños, urbanizando la zona, calles, veredas,
alumbrado, tratando de atender los pedidos de la población local;
creándose de esta manera nuevos espacios de reunión e integra-
ción entre vecinos, buscando actuar en los puntos más críticos y
peligrosos, transformándolos en espacios de recreación y ocio para
los habitantes,
ej.
Villa Tranquila, Avellaneda.
La problemática de estas ciudades informales me interesa desde
hace mucho. Cuesta comprender que un tercio de la población
mundial vive en condiciones de total precariedad. Y en nuestro
país, el rol de las políticas públicas y la acción del estado en la pro-
moción de inversiones pública y privadas son escasas e insuficien-
tes: los esfuerzos se abandonan al no proponer una planificación
urbana racionalista y normativa. Aun con más de 60 años de per-
manencia en el mismo sitio, estos futuros barrios siguen siendo
espacios en blanco en los mapas catastrales, donde la ciudad les
da la espalda y la trama y el urbanismo también. El incremento de
la pobreza urbana en áreas intersticiales de la ciudad es evidente.
Así como se dice que: “la economía es demasiado importante para
dejarla solamente en manos de los economistas”, en este caso
creo que el tema no debe quedar solamente a cargo de los urba-
nistas. Es necesaria una política conjunta donde interactúen los
arquitectos/urbanistas, junto con las políticas de estado tendien-
tes a legislar y proveer los medios, atendiendo especialmente las
opiniones y necesidades de sus habitantes.
Aun conmás de 60 años de per-
manencia en el mismo sitio, estos
barrios siguen siendo espacios en
blanco en los mapas catastrales,
donde la ciudad les da la espalda y
la trama y el urbanismo también.
Arq. Andrea Krymer
















