
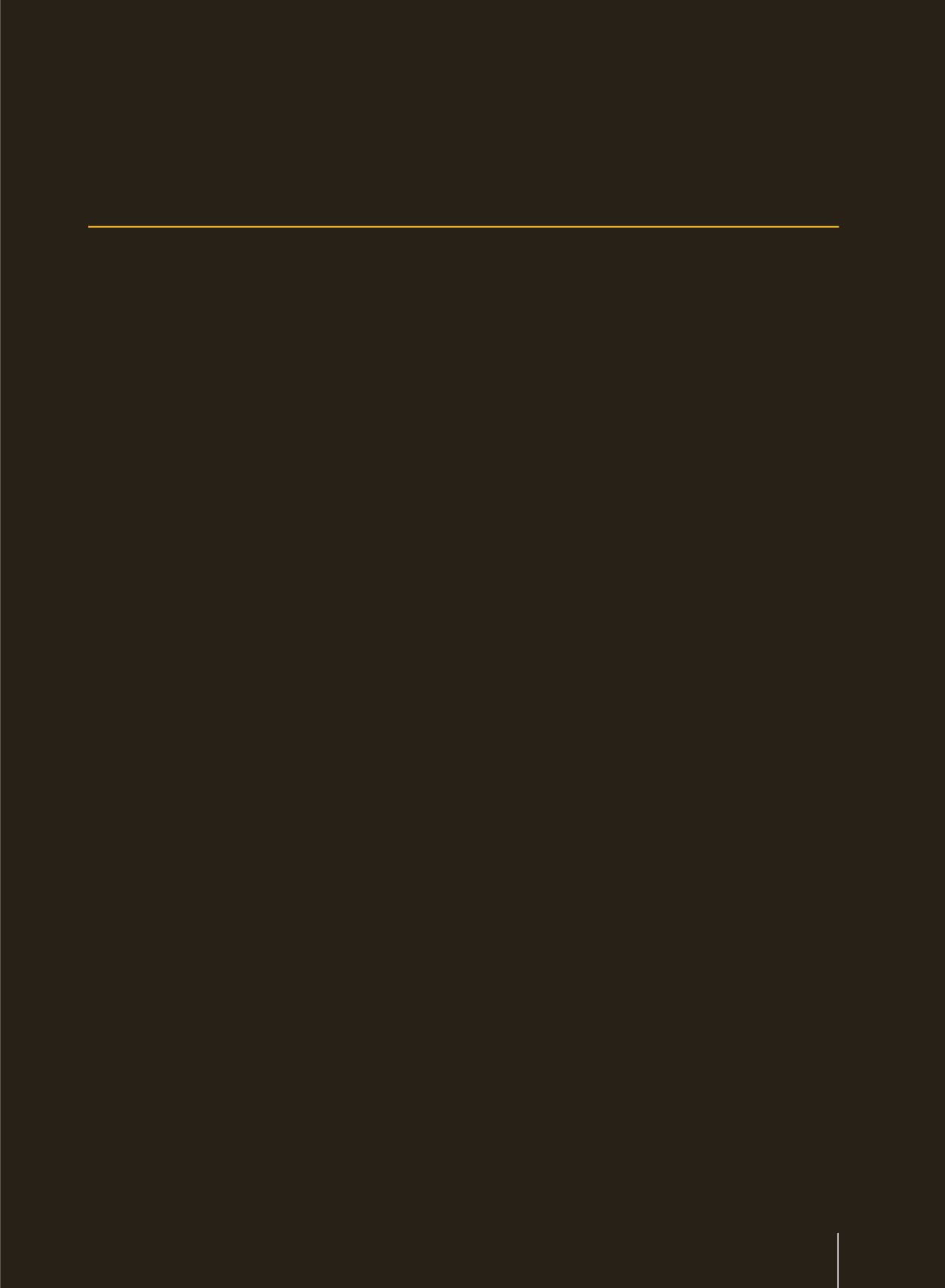
MARZO 2012
27
BRIL 3
Monteagudo: el camino de los sueños
Cuando nos convocaron a ser parte del proyecto Monteagudo (la
construcción de viviendas para familias en emergencia habitacio-
nal en el marco de la Ley 341), no lo dudamos. Fue en los finales
de 2002 y todavía sentíamos muy fuerte los ecos de la debacle de
una Argentina que desnudaba sus miserias. De la ilusión mene-
mista de pertenecer al primer mundo pasábamos sin escalas a la
realidad de toda nuestra América Latina. No fuimos pocos los que,
perplejos, comenzábamos a ver lo que antes, mirando, no veía-
mos. Miles de compatriotas, extenuados por tanta marginación
y desprecio, se volcaron a las calles en una sucesión interminable
de justos reclamos para ser, simplemente, tenidos en cuenta. Les
faltaba de todo: trabajo, vivienda, salud, educación, transporte. Lo
de siempre. Lo que les falta a los que no tienen su lugar en una
sociedad que los excluye porque se piensa suficiente.
Miles de personas en todas las ciudades del país comenzaron a
mostrarse para ser vistos y escuchados. Ya no había tiempo para
esperar por las bondades de un sistema que prometía “derrames”
de bienestar que, algún día, los alcanzaría para incluirlos a la
vida digna que proclama la Declaración Universal de Derechos
Humanos de 1948.
Allí estaban los piqueteros del MTL, por aquel entonces un lúcido
movimiento de desocupados que necesitaban el cobijo de una
organización que los estimulara en sostener la esperanza de
conseguir un trabajo. Subyacía la idea de desarrollar proyectos
productivos autónomos, generadores de una economía colectiva
y solidaria que al mismo tiempo apuntara a fortalecer los vínculos
humanos con el objetivo de construir tejido comunitario e inclu-
sión social. El propósito era múltiple: resolver la falta de vivienda,
ofrecer un empleo y capacitar en un oficio. Para participar en
el proyecto había que renunciar al Plan Jefes y Jefas de Hogar
otorgado por el Gobierno Nacional, así como despojarse –y eso se
nos exigían a nosotros con justa razón– de la idea de profesional/
cliente, para asumir la de “compañeros”, es decir de pares en un
emprendimiento común.
Muchos de los integrantes del grupo nunca habían tenido un tra-
bajo fijo y -desacostumbrados a labores cotidianas- se enferma-
ban por el esfuerzo físico. Despreocupados por generar plusvalía,
bastaba con un menú específico con suficientes proteínas para
restituir el cuerpo (y el alma) y prepararlo para los trabajos en la
obra. En la cocina estaban las mujeres, pero no era su único lugar
de trabajo. El 25% de los casi 400 trabajadores que empleaba la
Constructora que armaron para levantar las 326 viviendas proyec-
tadas, eran mujeres. No estaban allí para ser tratadas de un modo
especial ni para ejecutar tareas livianas. Se las veía cargando
bolsas a la par de los hombres, aunque sobresalían en tareas que
demandaban prolijidad y atención por el detalle.
El lugar elegido era (y una vez más la latitud se expresaba como
símbolo) el sur. El barrio de Parque Patricios no era muy diferente
de otras zonas fabriles de la ciudad de Buenos Aires y el conur-
bano, en los que los ’90 obligaron a muchas fábricas a bajar sus
persianas definitivamente. Sus galpones vacíos o convertidos en
depósitos revelaron un área urbana subocupada. Contaba y cuen-
ta con infraestructura de servicios y conectividad suficientes para
ser densificada y con ello postularse como una alternativa más
que válida para frenar el derrame urbano del área metropolitana.
Y lo que es más importante: contaba también con el atributo de
acercar a esa población distante y marginal a las fuentes de traba-
jo del “Centro” (paradójicamente, muchas de las fábricas abando-
nadas se usaban como depósitos de empresas de transporte).
Todo el proceso llevó casi 5 años, la obra 3. El aprendizaje para
todos los que participamos de esta experiencia fue cotidiano y
el resultado bueno en un sentido amplio, lo que fue respaldado
por opiniones favorables en muchos ámbitos, inclusive en el
profesional. Sin dudas, el saldo positivo fueron los 326 hogares
entregados para otras tantas familias, la incorporación al trabajo
formal de muchas personas y la inclusión a un hábitat digno de
cientos de argentinos. Lo penoso es que, a pesar de los buenos
resultados, esta experiencia de autogestión inclusiva no fue
sostenida en el tiempo ni replicada como metodología de escala
para crear hábitat saludable.
Tiempo después me incorporé al IHU (Instituto de Hábitat Urba-
no) del CPAU, lugar en el que continué, junto a un grupo de va-
liosos colegas, con mis reflexiones sobre las deudas sociales que
subsisten y las acciones que se llevan adelante para saldarlas. Les
confieso que el camino recorrido en el que pretendía un balance
alentador con un horizonte (utópico, tal vez) de inclusión social
en un hábitat urbano saludable para todos, frecuentemente me
sitúa como un pesimista en el sentido que le da Gramsci y me
recordaba una reciente lectura: “el pesimismo es un asunto de la
inteligencia y el optimismo, de la voluntad”.
No deja de inquietarme que la suma de esfuerzos que se realizan,
todavía no representan resultantes de signo positivo (pensado
como en un sistema de fuerzas opuestas, en el que ganan las
acciones de reparación sobre las necesidades insatisfechas) que
tranquilicen nuestras conciencias de ciudadanos privilegiados.
Qué hacer sigue siendo, sin embargo, la pregunta de miles de
almas sensibles que no se resignan a convivir con la pobreza
extrema y a tolerar las asimetrías sociales de nuestro continente.
Tal vez sea la pregunta que propone el camino de los sueños (y
de los pesimistas).
Arq. Juan Pfeiffer
















