
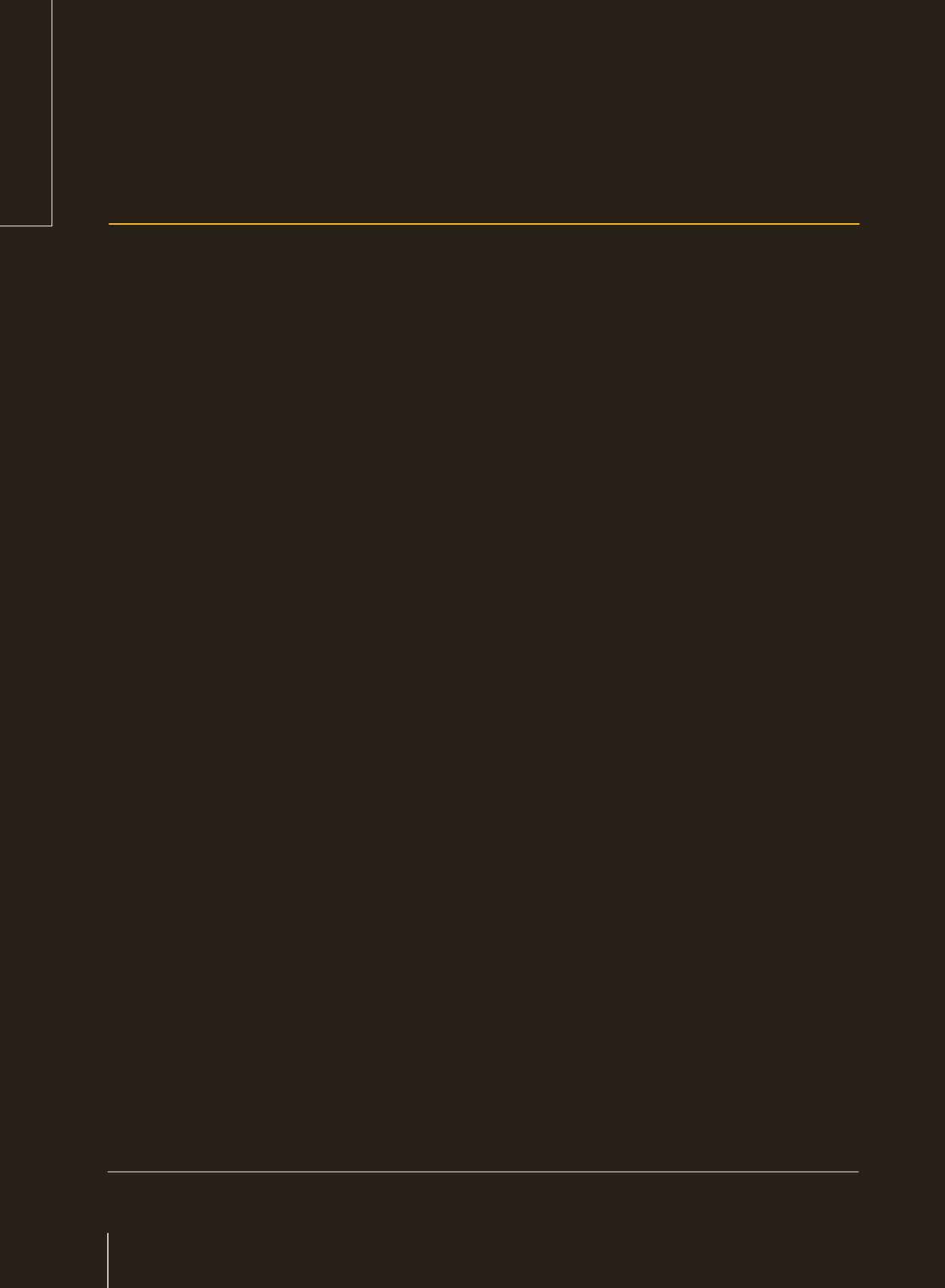
NOTAS CPAU 17
30
ARQUITECTOS SOCIALES
21
Quisiera comenzar este texto con una pequeña descripción del
estado de situación de las provincias en las cuales tratamos de
actuar con la intención de colaborar en el desarrollo de comuni-
dades rurales. En las provincias del Norte Grande se encuentra
la mayor cantidad de población rural del país. La situación de
estas zonas es muy deficitaria en la atención de las necesidades
básicas, especialmente en cuanto a infraestructura. El Estado, que
debería hacerse cargo de la construcción de las escuelas rurales,
en la gran mayoría de los casos no lo hace.
Ante esta situación, los padres de la comunidad levantan el esta-
blecimiento educativo para sus hijos con lo que tienen a mano,
sin ningún tipo de ayuda económica y técnica, algo que, sumado a
que tampoco se giran los fondos para un mínimo mantenimiento,
hace que la realidad de estas escuelas sea realmente lamentable.
Y tampoco es que el Estado se ocupe de aspectos esenciales como
la provisión de agua potable, suministro eléctrico, albergues, etc.
La situación se complica aún más si consideramos que en mu-
chos casos las escuelas rurales funcionan no sólo como estable-
cimientos educativos sino también como lugares de encuentro
y referencia para toda la comunidad, así como también son
utilizados como albergues informales debido a las grandes dis-
tancias que deben recorrer muchos de sus alumnos. En síntesis:
la calidad edilicia de estos espacios impacta directamente sobre
la población en cuestión.
Quisiera contarles mi experiencia como arquitecto actuando
en circunstancias como la que les acabo de describir. No quiero
expresar lo que un profesional debería hacer, sino contar lo que
hice en estas comunidades rurales, con el objeto de desmitificar
la tarea social, lo que sin duda ayudaría al desarrollo de infinidad
de ellas que nunca tuvieron la posibilidad de charlar con un ar-
quitecto y soñar con construir su propia escuela, aportando todos
sus conocimientos sobre las condiciones climáticas, materiales
apropiados, formas de vivir los diferentes espacios, etc.
Comencé en el año 2006 como voluntario en APAER
1
, evaluando
algunos de los proyectos que la institución recibía de las distintas
escuelas en lugares diversos de la Argentina y, según los criterios
de la asociación, debían venir de las propias comunidades. A poco
de evaluar algunos se hizo evidente que llevar adelante obras de
esa manera iba a ser casi imposible ya que la documentación que
recibíamos era, en el mejor de los casos, una hoja de cuaderno
cuadriculada sin ningún tipo de rigor técnico: no se puede trans-
formar súbitamente en arquitecto a un maestro de grado. Fue en
estas circunstancias que el Banco Hipotecario hizo un convenio
con APAER para hacer una serie de escuelas rurales nuevas y
nos pidió elaborar un proyecto que haga viable la propuesta. El
banco aportaría la totalidad de los materiales y el equipamiento
y la comunidad se ocuparía de la totalidad de la mano de obra.
Armamos un proyecto que consistía en hacer un primer viaje de
reconocimiento, en el cual detectaríamos los recursos humanos y
materiales con los que íbamos a contar.
Quiero detenerme un momento, como lo hicimos hace 7 años, a
reflexionar sobre un concepto que escucho permanentemente: el
de sustentabilidad. En su momento nos llevó a un largo debate,
ya que cualquier obra que hiciéramos debía ser sustentable: no
quizás en los términos a los que estamos acostumbrados en la
ciudad, sino con reglas propias que cada escuela definiría con
precisión. Esto nos llevó, por ejemplo, a decidir que todos los mate-
riales que usáramos debían ser adquiridos en la zona, y que todas
las tecnologías a aplicar en los distintos sistemas constructivos e
instalaciones también debían ser de profundo conocimiento local.
Esto hizo eventualmente que los edificios pudieran ser mante-
nidos con muy poco dinero y sin tener que esperar que personal
técnico especializado tuviera que llegar al lugar para resolver los
inconvenientes que pudieran surgir.
Otro aspecto ineludible de la sustentabilidad en este tipo de pro-
yecto es la mano de obra: en la casi totalidad de los casos los que
llevan adelante los trabajos son los padres de los alumnos, que en
su mayoría se encuentran capacitados en tareas rurales y no en
obra. Por el escaso tiempo que cuento para esta labor he decidido
viajar un fin de semana por mes, y es importante tener en cuenta
que parte de la tarea a desarrollar es la de capacitar a muchos de
ellos en tareas que, para los que estamos acostumbrados a estar
en obra parecerían obvias, pero no lo son: desde el manejo de las
herramientas al uso de los materiales, dosificaciones, doblar un
hierro, etc. Esto, sin ningún lugar a dudas, les abre a muchos de
ellos la posibilidad de trabajar en obras del lugar, ya que fueron
adquiriendo el oficio e tuvieron como trabajo práctico nada más y
nada menos que la escuela de sus hijos. Esto es lo que decidimos
llamar
sustentabilidad social.
En estas situaciones hay que ser consciente que la comunidad
espera que llegue un arquitecto con todo lo que eso implica: hay
que ser exigentes en lo que respecta a la obra, hay que hacer
documentaciones acordes a lo que vamos a construir y con una
gráfica que puedan comprender personas que nunca han visto
planos pero quieren verlos. Cuando decidimos sobre aspectos del
proyecto (algo que se hace en completo acuerdo con la comu-
nidad) los trabajadores-padres opinan y deciden sobre temas a
los que estamos obligados a dar una respuesta; pero, sobre los
1
APAER | Asociación Civil Padrinos y Alumnos de Escuelas Rurales
Arq. Pablo Lavaselli
















